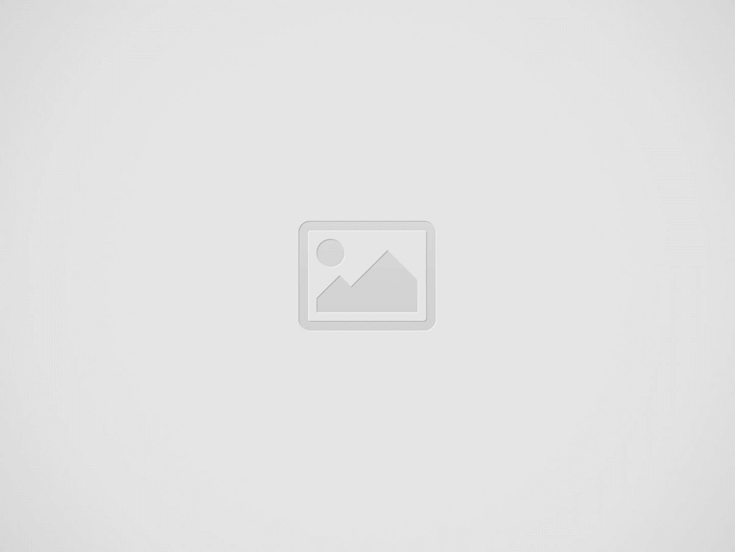

Durante la última etapa del siglo XVIII e inicios del XIX, España vivió un período demasiado agitado pleno de luchas, irrupciones, abdicaciones y revueltas afines que determinaron en numerosos factores.
Esta misma historia que habría de escribirse años más tarde, destacaría entre sus páginas una jornada que produjo un vuelco en el ser o no ser y que a modo de detonante o, quizás, de impulso, se convertiría en la chispa irrevocable para que un Pueblo se espolease en salvaguardar sus propios ideales y a una monarquía que, a pesar de no estar a la altura de las circunstancias, insistentemente amaba y respetaba. Al fin y al cabo, la defensa de criterios y creencias son las que en principio han sustanciado las revoluciones, como la de fracturar aquello a lo que se está habituado o el cerco que otros erigieron, con el peligro indiscutible de dilapidarlo todo.
No era para menos, en un contexto de desplome por parte del Estado, con un ejército extranjero poseedor de España y con la familia real rehén a las afueras del país, se originó una insurrección popular contra el usurpador. Aunque, el Dos de mayo de 1808 no fue una revolución propiamente dicha, sí comparte la peculiaridad necesaria y es el aliento inconfundible que reside en la causa revolucionaria.
En definitiva, quiénes no admitieron lo que se les impuso, conservaron sus aspiraciones hasta las últimas consecuencias, no inquietándoles morir por redimir para ellos y ellas y las generaciones futuras, aquello que les hizo prosperar: la libertad.
La colisión contra una imposición ajena e intolerante que, a base de disparos, intentó irrumpir en sus vidas, como el recelo a disipar su identidad y esa lealtad hacia el Soberano que constantemente habían acreditado, hizo fácil que un Reino como España que en ningún otro tiempo se había exacerbado ante un villano, en esta ocasión se acrecentara y fuera consecuente de la influencia que un Pueblo tiene dentro de una Nación.
Una verdadera lástima que años después no se hiciera constar esta vivacidad, cuando el absolutismo reapareció en España de mano de los Borbones y hasta bien adentrados en el siglo XX, no retornáramos a esos indicativos de heroísmo que repercutieron tan manifiestamente, como el Dos de mayo lo sería para la Guerra de la Independencia.
Todo comenzó a fraguarse en la ciudad de Madrid, una urbe de dimensiones exiguas donde casi todos sus habitantes se trataban o tenían llanas relaciones. Es decir, un corazón urbano en el que los vínculos personales y de cercanía eran absolutos, sobre todo, en razón de otras grandes metrópolis europeas como Londres o París de aquel tiempo.
Los grupos de iguales de este momento solían estar bien informados, ya que existían zonas caracterizadas en la propagación y esparcimiento de noticias. Basta con indicar la Puerta del Sol, auténtico enclave fijo de la Villa y Corte para dialogar, obtener confidencias o compartir chismorreos, llevándose a término un primitivo periodismo oral.
Por tanto, no es de sorprender que, en los días preliminares al Dos de Mayo, fueran múltiples los referentes que nos trasladan a tertulias masivas en el sector antes mencionado o en El Prado, aguardando con inquietud los rumores que venían de Francia.
De manera, que tanto la información puntual, como el bulo o la habladuría acabaron entremezclándose con los que idear unos alegatos que en la mente suscitó situaciones, imaginaciones y razonamientos subjetivos de lo que estaría por llegar.
En consecuencia, nos encontramos ante una población que, por su disposición espacial, es bien movilizable e impetuosa ante cualquier objeción pública. Por el contrario, los recién aparecidos de incógnito, los franceses, como es obvio, no ostentaban los mismos modos en lo que se refiere al control territorial de Madrid.
En este año, la ciudad no era propiamente un núcleo mesocrático, digámosle que se trataba de un estrato poblacional afectado por idénticos indicios de bipolaridad social que el resto de grupos: élites a modo de nobiliarios, funcionarios o burgueses y el pueblo con una fusión de trabajadores, sirvientes, vendedores, clérigos y pobres.
Pero, los incidentes del Dos de mayo de 1808, también han sido objeto de numerosas tergiversaciones, habitualmente en función de intereses políticos inmediatos y ha representado el origen convencional de la Guerra de la Independencia que, en términos militares, se alargaría hasta alcanzarse el año 1814.
Esta acción que gradualmente iba gestándose representó el preludio de la repulsa al plan napoleónico de invasión del territorio. Concurriendo dos variables que recíprocamente se nutrieron: Por una parte, la trama exterior subyugada por las ideas de Napoleón I Bonaparte, en el que España era un actor fundamental; y, por otro, el trance político e institucional interno español en un sentido más amplio, la del Antiguo Régimen, que en apariencia había pasado a mejor vida.
De ahí, que este coloso en llamas con ansias de superioridad, se fue transformando en uno de los emblemas político y militar del viejo continente, que veía a España con doble rasero.
En breve espacio de tiempo, la posición geofísica de la Península resultó ser elemental en la maniobra contra Inglaterra. Porque, en el trasfondo de este entramado, Napoleón se sentía triunfante y divisaba a España a medio y largo plazo, como una parte esencial en la Europa del mañana.
Y, es que, Francia ante cualquier coyuntura que pudiese alterar el ensanchamiento expansionista en el que estaba inmerso, necesitaba como fuere a España en su astucia de acorralamiento antibritánico de forma directa, pero, también, como evasiva para el movimiento que tenía preparado en su avance hacia Portugal.
Contextualizando brevemente el escenario de este pasaje, es sabido que Europa era sometida de forma todopoderosa por Napoleón y que dirigía secretamente casi la totalidad de estas grandes extensiones.
Con todo, únicamente Gran Bretaña se le resistía en su intento de invasión en 1806. Por ello, Francia trató de derrotarla mediante una ofensiva naval a gran escala con la colaboración española en la Batalla de Trafalgar, que en conclusión acabó en desastre. Tras este fracaso contundente, el emperador francés no tardó en poner en escena otra estrategia: un bloqueo continental en toda regla, sustentado en frustrar el acceso de productos anglos a Europa hasta estrangularlos económicamente.
Sin embargo, Portugal como socio británico de excepción, de continuo agrietaba este cierre y había que frenarla a toda costa. Para ello la fórmula más segura era atravesar el territorio hispano. A pesar de las fisuras habidas, supo servirse astutamente de la conspiración interna española, con la intención de trabar la pieza peninsular y al mismo tiempo conseguir los resultados deseados con el bloqueo.
Con esta determinación expansionista y un ejército forastero que surge a la fuerza de la noche a la mañana, no fue ni mucho menos la manera más apropiada, y como era evidente el pueblo español prefirió permanecer con lo que ya conocía y expulsar a todo aquello que valoraba como inseguro. Es entonces cuando Madrid se transforma en una población con sed de críticas, pronunciamientos y justicia, en la que irremediablemente afloraron las primeras colisiones ante las milicias franceses, que posteriormente hicieron desatar los sucesos del Dos de mayo, cuando el arrojo de esta ciudadanía es reñido con una dura contención.
Aún más, para escenificar con más precisión este entorno, hay que incidir que en los prolegómenos del siglo XIX las relaciones entre España y Gran Bretaña no eran ni muchos menos las más afables.
Precisamente, en esta rigidez de crispación entre los estados mediante el Tratado de Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, con la firma entre los respectivos representantes plenipotenciarios del ministro don Manuel Godoy en nombre de S.M. el Rey Carlos IV de Borbón y Napoleón, quedaba autorizada la entrada de las tropas francesas para una incursión franco-española.
Es así como las puertas quedaban abiertas a estas fuerzas al amparo de dicho Tratado, cuyos límites rápidamente se violaron, traspasando el cupo legítimo e invadiendo plazas que no estaban en el camino del territorio luso, su presumible objetivo.
Como era de prever, este panorama inusitado de un ejército extranjero de repente residiendo en ciudades y pueblos, ocasionó una susceptibilidad generalizada entre los habitantes, infundiéndose sospechas en los propósitos y fines de las fuerzas aliadas.
La aparición de tropas francesas también indujo a la desconfianza de la monarquía, que, finalmente optó por trasladarse a Aranjuez, para que en caso de un hipotético conflicto pudiera proseguir en dirección al sur.
De este modo, el 18 de marzo tuvo lugar el motín de Aranjuez, que apremió a la destitución de Godoy y a la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando.
Tras asaltar Madrid el 23 de marzo las tropas francesas del general don Joaquín Napoleón Murat, no por capricho, el nuevo Rey don Fernando VII y su padre don Carlos IV, fueron forzados a reunirse en Bayona con Napoleón.
Mientras, la reina consorte de Etruria doña María Luísa de Borbón y el infante don Francisco de Paula, eran los únicos miembros de la familia Real que permanecían alojados en Palacio.
Si bien, la única representación del poder monárquico la ostentaba la Junta de Gobierno, que quedó en manos del avasallamiento franco. Era más que incuestionable, que, sin estar obligado a desenfundar un solo sable, Napoleón había tomado cautivos a los Reyes y, a su vez, se había hecho con la posesión de las principales arterias de España. Un movimiento de piezas perfecto que en poco tiempo exhibiría sus lagunas.
Es a partir de esta situación de desconcierto de las clases populares de Madrid contra el ocupante tolerado, bien por indiferencia, intimidación o interés, al ver a un ejército extranjero en sus calles y a su monarquía en el exilio, las que apuntaron a los focos más potentes de la sublevación del Dos de mayo, como medida anticipada ante la penetración napoleónica que ya era una realidad.
Con este enardecimiento, la población se implicó de lleno en la lucha contra el invasor y el poder volvía a ubicar en el centro neurálgico del juego político al Pueblo, presto a consagrar la vida en aras de la justicia, la libertad y la independencia. Era, sin lugar a dudas, el verdadero germen de la revolución democrática que, a modo de instrumento simbólico, anhelaba la cimentación de una Nación de ciudadanos.
Cuando hago referencia a la contienda consumada en esta fecha, hay que dejar claro que no fue realizada por ilustres intelectuales o grandes estrategas, sino, como ya se ha dicho, por una masa popular modesta.
Para ser más honestos con el acontecimiento del Dos de mayo, hay que describir los testimonios reales de aquellas personas, apartando a un lado la historia enraizada positivista y aproximarnos de una forma más humana a quiénes frente a la coacción bonapartista, apostaron por la valentía, unión y esfuerzo común en las líneas de nuestro pasado. Recuerdo más que especial merecen, ya no solo por la pugna encarnizada y la dura represión en apoyo de los hombres, mujeres y niños que se alzaron osadamente, sino, también, por aquellos hombres que bajo un mismo uniforme contravinieron las órdenes de sus superiores, para preservar la sensatez en favor del Pueblo.
Me refiero a los capitanes don Luís Daoíz y Torres y don Pedro Velarde y Santillán o el teniente don Jacinto Ruiz Mendoza, ceutí de cuna, que tiempo atrás habían intentado oponerse a la ocupación del ejército francés y comprendiendo el sentimiento patrio que les unía a la ciudadanía que combatía con armas rudimentarias, comandaron la histórica defensa de Madrid, decidiendo mantenerse al margen de toda orden y poniendo a disposición el Parque de Artillería de Monteleón, cuya responsabilidad recaía sobre Velarde, a los que más tarde facilitaron armas y munición a la voz de “¡Abrid las puertas! ¡Las armas al pueblo! ¿No son nuestros hermanos?”.
Probablemente, el párrafo anterior sea uno de los intervalos de este relato que se desborda en el valor patriótico basado en la unión e integridad del territorio nacional, dando un claro ejemplo de amor generoso por España y satisfaciéndolo sin vacilación, al entregar sus vidas.
Como ellos, otros muchos españoles se encontraron ante la muerte más despiadada en un extraordinario gesto de coraje, nobleza y carácter en unos hechos que son el paradigma de la sintonía entre el Pueblo y sus soldados. Debiendo precisar, que el Ejército Español se mantuvo distante de la refriega y tan solo los militares antes aludidos se fundieron a esta causa.
Por lo tanto, aquella mañana del Dos de mayo de 1808, España despuntó desbordada de franceses y en su intento de oponerse a la ocupación, se dio por iniciado un levantamiento popular instintivo, holgadamente larvado y cargado de acciones memorables.
En estas condiciones excepcionales, los invasores pusieron en práctica una operación tan sencilla como poderosa, porque, cuando los madrileños intentaron imposibilitar la entrada de nuevas tropas francesas a la ciudad, a los alrededores de la misma ya estaban apostados unos treinta mil hombres que habían accedido, haciendo un desplazamiento concéntrico para enfilarse hacia el centro.
No obstante, aquella lucha ensangrentada de artesanos, campesinos, panaderos y gentes sencillas, además de personalidades relevantes de la monarquía absoluta y distinguidos miembros del clero, debieron de enfrentarse a los soldados mejor equipados de la época, provistos de potentes armas de fuego y artillería, lanzas y espadas profesionales. Para ello, se valieron de cualquier objeto que fuera capaz de servir de arma, como cuchillos de cocina, tijeras y demás objetos punzantes, aparte de ramas de árboles, barras, palos, piedras, tirachinas, cubos de agua o macetas lanzadas desde los ventanales.
Así, las detenciones, acuchillamientos y degollamientos se produjeron por doquier, en una jornada cruenta que atrajo a decenas de miles de españoles a encuadrarse en las denominadas guerrillas. Algunos de los cuales, consiguió despojar del fusil al adversario, plantando cara a la caballería y a los mamelucos de la guardia imperial, en una lucha atroz cuerpo a cuerpo que solamente la ejecución de la artillería pudo decantarse para el bando francés.
Hubo más de quinientas víctimas entre las partes y ya en la noche del 3 de mayo, numerosos ciudadanos perdieron la vida tras ser fusilados a sangre fría. El primer día estas ejecuciones se llevaron a cabo en el paseo del Prado, Puerta de Alcalá, Cibeles y Recoletos, y el segundo en las laderas de la montaña del Príncipe Pío y Parque del Retiro.
El castigo fue tan implacable, que no satisfecho con haber mitigado el disturbio, las fuerzas invasoras se trazaron tres objetivos principales: primeramente, intervenir la administración y el ejército; segundo, sancionar con un duro escarmiento a los rebeldes para advertencia de la ciudadanía y, tercero, reiterar que el Imperio franco era quién dirigía España. Con estas tentativas, el enemigo creía estar convencido que claudicarían los arrebatos agitadores de los españoles, tras haberles inculcado un miedo aterrador y asegurado para sí mismo el símbolo de la Corona.
Pese a todo, la sangre esparcida el Dos de mayo de 1808, no hizo más que enardecer los ímpetus de un Pueblo Soberano como ningún otro, contra las tropas asaltantes que ambicionaban la anexión al Imperio Napoleónico.
Pero, quien más padeció las severidades de este conflicto sería la propia España. Estimándose que la población neta tuvo una caída demográfica, entre guerras y hambrunas de más de 560.000 personas, aquejando fundamentalmente a Andalucía, Extremadura y Cataluña. El Estado acabó en quiebra y la actividad industrial y agrícola totalmente devastadas.
Sin obviar, las pérdidas derivadas en el patrimonio cultural.
Hoy, doscientos once años después, entre las muchas tradiciones militares que se esculpen en el rastro identificativo contemporáneo, figura la semblanza memorable de don Jacinto Ruiz Mendoza, héroe ceutí e hijo amado y querido, pleno de amor nacional y rendido con él el último baluarte de tan épica defensa, en el que ninguna vez se ha desvanecido su leyenda y el polvo del olvido.
Por eso, la plaza homónima que lo enaltece en su patria chica, volverá una vez más a convertirse el Dos de mayo, en uno de los actos anuales más expresivos de cuántos se conmemoran a lo largo del año, depositándose en la balaustrada que rodea su emblemático busto, algo más que un conjunto floral que lo engrandece con el afecto y reconocimiento en el soldado de todos los tiempos, hasta distinguirlo con el desfile y los honores que le dedica su Ceuta natal, como a uno de sus más afanados hijos.
La Unión África Ceutí no está en su mejor temporada en Segunda División. Una campaña…
La fotografía los impresionó. El Señor de Ceuta la protagoniza rodeado de lluvia. Lo que…
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Ceuta (CSIF) ha celebrado este martes el…
El Partido Popular de Ceuta ha valorado positivamente el debate de este martes en el…
Hace 50 años, dos futbolistas de Ceuta formaban parte de un momento único con la…
Red Eléctrica ha presentado este martes los datos del Informe del sistema eléctrico español 2024…