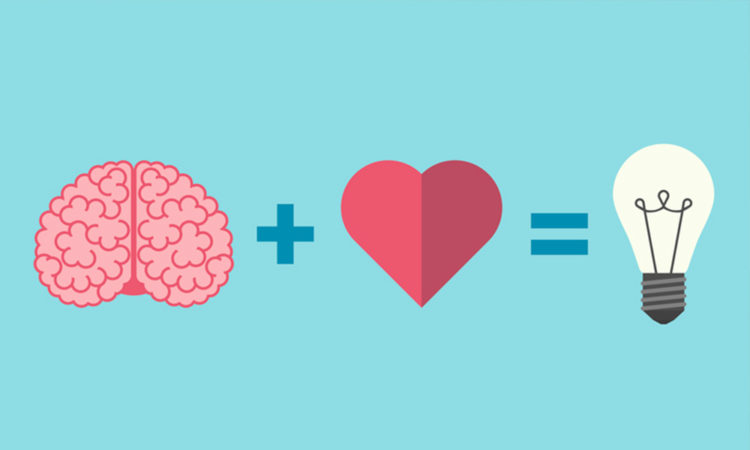La salud mental ha irrumpido con inusitada fuerza en el panorama de las preocupaciones sociales. El impacto que los trastornos psicológicos están causando entre la población, en especial en el segmento infanto-juvenil, han generado un estado de alarma que nos obliga a todos a intervenir con celeridad, convicción y determinación en la lucha contra lo que, sin duda, se puede considerar una “plaga de nuestro tiempo”.
Este hecho no es nuevo. Desde hace al menos dos décadas se vienen realizando estudios e investigaciones que ponen de relieve el crecimiento exponencial de patologías como la ansiedad y la depresión, asociadas a un nuevo modelo de sociedad marcado por el consumismo y la constante exigencia de rendimiento, agravado por el cambio de paradigma que han provocado el uso de las redes sociales en las relaciones humanas.
Sin embargo, este fenómeno ha estado durante mucho tiempo oculto y estigmatizado, lo que ha supuesto que no se le haya prestado la atención debida. Ha sido la crisis ocasionada por la pandemia del covid-19 la que ha destapado con inesperada crudeza las enormes carencias y debilidades del sistema para hacer frente a este “tsunami” que amenaza con arrasar con una generación completa.
Los datos son concluyentes. La crisis del covid-19 ha incrementado en un 47% los trastornos de salud mental de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Los datos publicados por el CIS ponen de manifiesto el progresivo deterioro de la salud mental de los jóvenes de 15 a 24 años, entre quienes se extiende peligrosamente la ansiedad, la depresión, las autolesiones y las tentativas de suicidio (duplicadas el año pasado respecto al precedente).
Estamos ante un problema muy serio, de gran envergadura, profundidad y trascendencia; y que tiene en los centros docentes un lugar de cultivo preminente. No en vano, es allí donde los jóvenes pasan una gran parte de su tiempo, donde forjan y desarrollan sus primeras relaciones personales; donde aprenden a lidiar con los conflictos, donde se enfrentan a las adversidades y en el que tienen que aprender a gestionar sus emociones.
Es por tanto un espacio idóneo para detectar los problemas de salud mental de los jóvenes. Y, por supuesto, para abordar su tratamiento. Pero, desgraciadamente, los centros escolares en la actualidad carecen de los medios necesarios para hacer frente a este inquietante reto.
A veces, la aportación de datos es más que suficiente para diagnosticar un problema. Tal es el caso. Según la UNESCO, la ratio ideal para prevenir y tratar los problemas de salud mental en un centro docente es de un orientador u orientadora por cada 250 alumnos.
En Ceuta, la ratio en primaria es de 600 y en secundaria supera los 1.000 alumnos. Escandaloso. En el ámbito educativo el objetivo de referencia, al que se debe tender (todavía en fase de recomendación), es la atención psicológica a todo el alumnado (no sólo a los “casos” ya diagnosticados) con la intención (preventiva) de dotar a cada alumno y alumna de las herramientas precisas para desenvolverse con éxito en sus propias experiencias vitales.
Esto, atendiendo a mil alumnos, es evidentemente, imposible. Entre otras cosas porque no son únicamente estas las tareas que tienen asignadas los orientadores en un centro. Hubo un momento (no muy lejano) en el que el Ministerio, consciente de la creciente importancia de la orientación escolar, decidió asignar dos orientadores a cada IES. Era un primer paso. Pero muy fugaz.
Alguien debió pensar que aquello era un despilfarro. Lo cierto es que la iniciativa se revirtió rápidamente. Para (casi) todos los responsables políticos, la figura del orientador es “incomprensible”, lo que deviene en innecesaria. En el Ministerio de Educación (a pesar de los años transcurridos) sigue predominando un concepto retrógrado de la enseñanza.
Les cuesta mucho trabajo entender que lo que se denomina como orientación (quizá haya que revisar el nombre) es una pieza fundamental de un sistema educativo moderno capaz de dar una respuesta adecuada a las múltiples y complejas necesidades de este siglo. La realidad social y su evolución previsible, sitúan a la “educación emocional” como una de las materias más importante de cuantas se puedan impartir en un centro docente actualmente.
Los IES y colegios deben convertirse en centros protectores de la salud mental y en agentes cuidadores de las relaciones humanas. Y para ello es preciso desplegar un amplio conjunto de medidas, entre las que cabe destacar el desarrollo de programas formativos intensivos y extensivos para el conjunto del profesorado sobre “gestión de las emociones”; el establecimiento de protocolos de actuación y coordinación con otras instancias e instituciones implicadas; y, de manera, muy urgente, ampliar las plantillas de los servicios de orientación de todos los centros educativos de la Ciudad, dotándolos de los medios (no solo materiales) suficientes para cumplir con garantías las funciones que son de su competencia. Ente otras, ni más ni menos, que frenar el deterioro de la salud mental del conjunto del alumnado.