No queremos pensar más. Cuando por fin ponemos el punto y seguido a la intendencia cotidiana sentimos que ya hemos cubierto nuestro cupo de pensamiento. Entonces, cuando por fin conseguimos parar, no queremos pensar: queremos ser felices. Cada uno de nosotros emprende esa búsqueda de felicidad a su manera.
Algunos intentan conseguirla haciendo cosas (senderismo, escalada, viajes…), llenando cada instante de vida de acción. Otros optan por la evasión y consumen series, películas, libros y música como algunos consumen opiáceos: con la esperanza de que calmen el ruido y nos proporcionen una evasión temporal de nuestros males cotidianos. Algunos siguen los consejos de otros que parecen más felices y se entregan al mindfulness, a habitar el momento presente sin juicio.
Difícilmente, tras enfrentarnos a las muchas y variadas pruebas que nos impone la vida cotidiana, nos apetece dedicarnos a reflexionar porque es posible que, si nos ponemos a hacerlo, más que acercarnos a la felicidad acabemos sumidos en emociones mucho menos positivas. «La filosofía sirve para entristecer», dijo Deleuze. Esa cita se me quedó grabada la primera vez que la leí y desde ese momento he pensado mucho en la relación entre filosofía y tristeza.
En los últimos tiempos me he convencido de que la filosofía y la tristeza tienen bastante en común. Para empezar, son incompatibles con los ritmos que nos marca la vida contemporánea. Ni a la reflexión ni a la tristeza les bastan los 25 minutos de autobús a la vuelta del trabajo, los 15 minutos de cola en la oficina de Correos (siempre y cuando se vaya a una hora poco concurrida) o los 10 minutos que dedicamos a darnos una ducha a toda prisa. ¡Y ni siquiera tenemos eso! Esos momentos suelen estar plagados de pensamientos instrumentales, operativos: tareas pendientes, listas de la compra, trabajo acumulado.
“Creo que la tristeza y otros dolores acaban desembocando en la filosofía, así, con minúscula, entendida como reflexión sobre lo que nos importa e interpela”
Así, ambas son, con más o menos éxito, empujadas por lo urgente hacia el fondo de la mente. Tal vez porque sus tiempos no son compatibles con lo que nos exige la vida moderna, la filosofía y la tristeza también tienen en común que son una especie de tabú que es tabú decir que es tabú, si me permiten el juego de palabras. Todos queremos ser profundos, pero no nos permitimos pensar demasiado, por si acaso nos pasamos.
De igual modo, todos estamos muy concienciados con la salud mental, pero decimos «anímate» al prójimo que va arrastrando el alma y los pies por la vida más de tres días seguidos. La tristeza y la filosofía existen (y resisten), hacemos un esfuerzo por reconocerlas de cara a la galería, pero preferimos no hacerles demasiado caso. Además, creo que la tristeza y otros dolores acaban desembocando en la filosofía, así, con minúscula, entendida como reflexión sobre lo que nos importa e interpela.
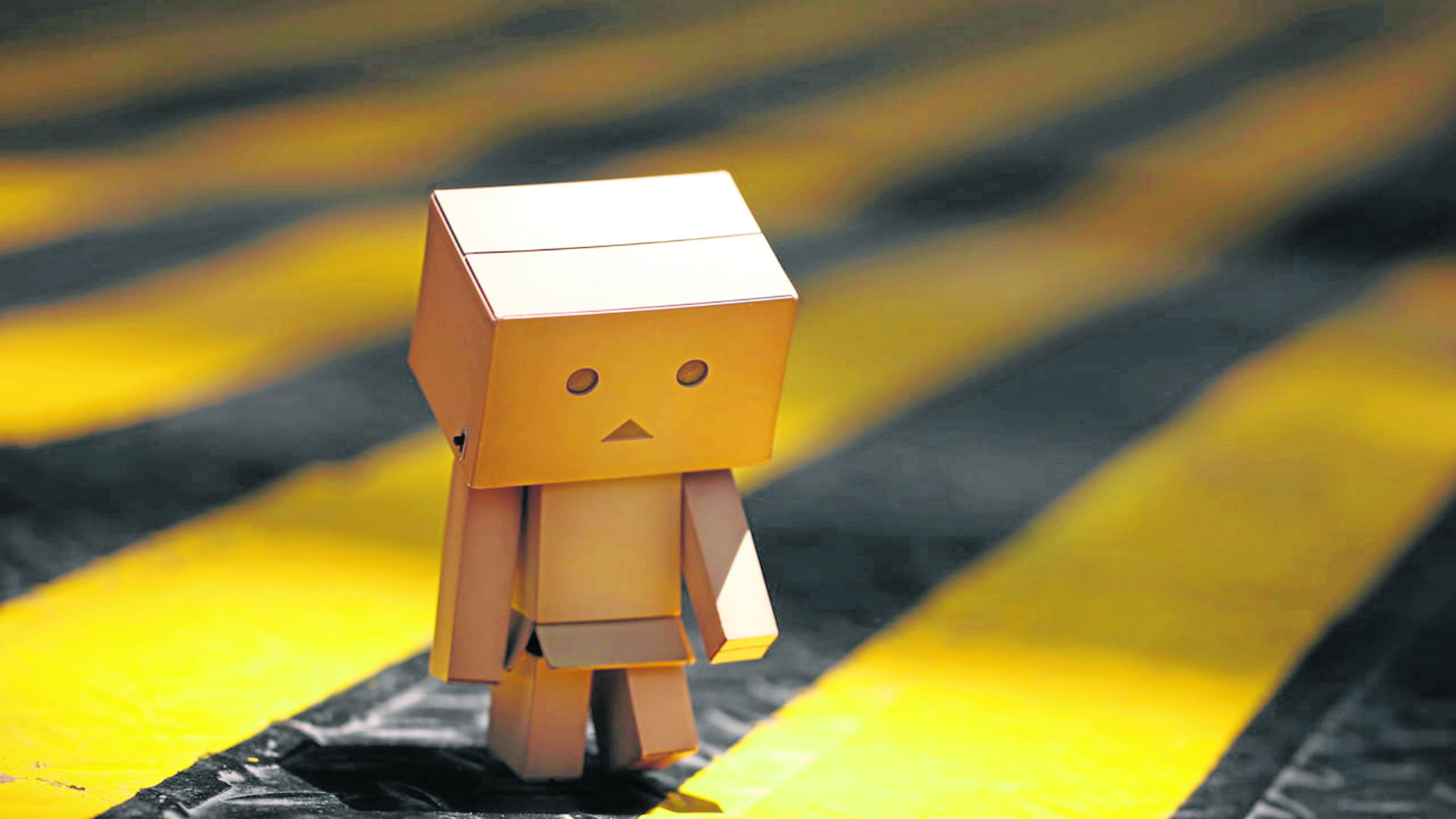
Cuando nos permitimos estar tristes, insatisfechos, frustrados o furiosos, cuando encontramos el tiempo para ello, es probable que acabemos dándole vueltas a nuestras circunstancias y, quién sabe, hasta dándonos cuenta de que hay cosas que no están bien y que deberían (deberíamos) cambiar. Tal vez esa sea otra de las razones para que ni la filosofía ni la tristeza encajen bien en la sociedad actual. Pero yo lo entiendo, de verdad.
Ya tenemos bastantes quebraderos de cabeza. ¿Por qué íbamos a querer «permitirnos estar tristes»? ¿Para qué vamos a dedicar tiempo a pensar, si alejarnos de la felicidad es un posible efecto colateral de hacerlo? No puedo darte una respuesta, pero sí puedo dejarte con una pregunta: ¿De verdad crees que no pensar (o no permitirte estar triste) sí va a ayudarte a ser feliz?





